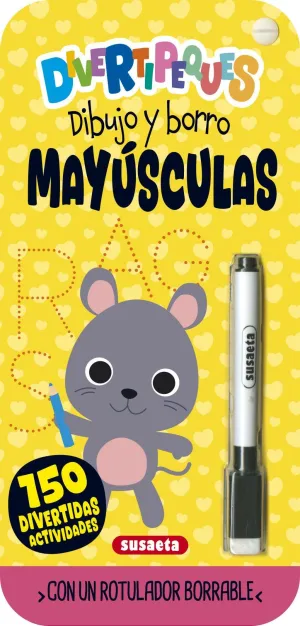Aquel podría haber sido un buen año. Mascha se presentó en el club de remo aquella tarde del mes de abril, recortada por la luz del día como un fino hilo de plata bajo la puerta por la que sacábamos los botes para colocar los aparejos antes de salir a navegar por el río Rin. Pierre, mi mejor amigo, un estudiante de intercambio algo indisciplinado y cuyos padres se estaban separando, no tardó en enamorarse de ella. Pero Mascha no estaba allí por los remos, sino por algo oscuro que nos ocultaba a todos y que guardaba relación con la isla que teníamos frente a la orilla y el efecto que le producía. Contaba la leyenda que en la Isla del Rey había sido enterrado un monarca, hijo de Carlomagno, tras ser envenenado durante la Edad Media. El día que Mascha desapareció misteriosamente, la isla, tan pacífica, tan serena, con su verdor inmenso y su laberinto de sauces y troncos silenciosos acariciados por las aguas del río, se llenó de rumores. No eran las tormentas del verano avanzado ni las neblinas que traían las lluvias: era un nudo estrechándose en torno a ella, un nudo convertido en serpiente para cortar e